Bullpen #53. La empatía y la paradoja Charlie Kirk
Hoy me pongo en el lugar del otro… incluso si no me gusta nada ese lugar.
🚀 Para empezar
Diccionario rápido hoy: empatía = ponerte en el lugar del otro. Suena fácil, pero no lo es. Porque no hablamos de dar la razón, ni de justificar lo injustificable, ni de absolver a nadie de sus actos. Hablamos de algo más incómodo: aceptar que la otra persona también siente, aunque lo que piensa te parezca un disparate, aunque sus ideas te repugnen. La empatía no es un pacto, es un espejo, y a veces lo que refleja no nos gusta nada.
Charlie Kirk, la persona asesinada esta semana, era para muchos un agitador político. Confieso que no lo conocía antes y, al bucear en internet tras su muerte, me encontré con sus discursos y entrevistas. Algunos lo vendían como un gran debatiente, alguien que solo predicaba sus ideas sin hacer daño a nadie. Quien quisiera podía acudir a su gira “Prueba que me equivoco”, y quien no, simplemente ignorarlo.
Pero al escucharlo, mi impresión fue otra. No era un debatiente brillante. Hablaba rápido, encadenaba preguntas una tras otra y saltaba enseguida a la siguiente sin esperar una respuesta razonada. Sus argumentos, débiles en el fondo, lograban entusiasmar a sus seguidores, pero apenas resistían un análisis serio. Más que un orador, era un agitador. Y un agitador siempre encuentra público, ya sea de convencidos o de curiosos. Supo moverse bien, rodearse de los contactos adecuados y construir su espacio, pero no hablamos de alguien llamado a pasar a la historia del pensamiento.
Lo más llamativo es su visión sobre la empatía. En un episodio de The Charlie Kirk Show del 12 de octubre de 2022 afirmó: “No soporto la palabra empatía, en realidad. Creo que la empatía es un término inventado, de la New Age, que hace mucho daño.” Explicó que, aunque la consideraba dañina, era muy efectiva en política. Prefería hablar de simpatía: sentir pena o compasión por otro, pero sin identificarse con su dolor.
Su historial público es igual de controvertido: defendió que el hombre que intentó asesinar al esposo de Nancy Pelosi debía ser puesto en libertad; sostuvo que “vale la pena” asumir algunas muertes por armas de fuego como precio de mantener la Segunda Enmienda; ayudó a organizar movilizaciones previas al asalto al Capitolio del 6 de enero; se oponía al aborto en todos los casos, incluso tras violación; era un antifeminista declarado, contrario a los anticonceptivos, a los derechos civiles de 1964, al matrimonio homosexual y defensor de la sumisión de la mujer. Un integrista religioso con un ideario muy nítido.
Frente a esa trayectoria, aparece la pregunta incómoda: ¿debemos sentir empatía por alguien que despreciaba la empatía?
Ejercer empatía no borra debates ni responsabilidades. Se puede —y a veces se debe— criticar con dureza un legado de ideas que avivó la deshumanización del adversario. Pero la crítica no exige deshumanizar de vuelta. La deshumanización recíproca alimenta el mismo bucle que decimos querer romper.
Ahí entra la paradoja: empatizar con quien denostó la empatía. ¿Hipocresía? Para mí, no. Es la prueba de que la nuestra no es retórica, sino convicción: empatía para las personas; pensamiento crítico para las ideas.
El caso Dowd y el clima mediático
Horas después del tiroteo, la periodista Katy Tur (MSNBC) preguntó al analista político Matthew Dowd —ex estratega en campañas presidenciales y comentarista habitual— por el “entorno” que permite estos hechos. Dowd describió a Kirk como muy divisivo y vinculó la retórica de odio con acciones de odio. No celebró la violencia ni la justificó. Aun así, MSNBC lo despidió, en una decisión corporativa motivada por el temor a que sus palabras fueran interpretadas como “culpar a la víctima”.
Lo irónico es que Dowd no dijo nada que no estuviera respaldado por los datos. Un estudio del propio Departamento de Justicia de EE. UU. —retirado recientemente de su web pero aún accesible en archivos independientes— concluía que los ataques violentos de extrema derecha superan con creces a los de cualquier otro extremismo. Desde 1990, los militantes nacionalistas y supremacistas blancos han cometido más de 227 atentados que se cobraron más de 520 vidas, frente a 42 ataques de la extrema izquierda que dejaron 78 víctimas.
La desaparición de ese informe no cambia los hechos: la violencia de extrema derecha es la que más muertes ha causado en las últimas décadas en EE. UU. Que se maquille o desaparezca un dato así solo confirma lo obvio: preferimos un buen enemigo antes que una verdad incómoda.
Cuando los medios priorizan la óptica sobre el análisis, y cuando incluso los datos oficiales se retiran para no incomodar a los poderosos, queda claro que la batalla no es solo de ideas: es por la posibilidad misma de sostener un debate honesto.
¿Con quién empatizamos entonces?
Con su familia, en especial con sus dos hijos pequeños, que no eligieron ni la ideología ni la exposición pública de su padre. Reconocer la pérdida no es validar un programa político.
Con una sociedad que se polariza peligrosamente y necesita ejemplos de que es posible mantener principios sin deshumanizar al adversario.
Exigir debate limpio no es ingenuidad, es lo único que mantiene la democracia en pie.
¿Por qué debemos empatizar?
Para bajar la temperatura y cortar el ciclo de deshumanización.
¿Con qué límites?
Empatía no es equivalencia moral: se puede sentir el dolor de los afectados y defender con firmeza que una sociedad necesita más capacidad de ponerse en el lugar del otro, no menos.
Decir que “la empatía es mala” puede sonar cómodo hasta que el daño te alcanza. Entonces pedimos (con razón) que los demás nos vean como algo más que un bando. Esa es la prueba del algodón de la empatía: se mantiene incluso cuando el otro nunca la habría practicado contigo.
Si solo empatizamos con quienes empatizan, no es convicción: es intercambio. Y la democracia no se sostiene con intercambios, sino con principios.
La empatía no es una concesión al adversario, es un recordatorio de que no todo se negocia en términos de victoria o derrota. Charlie Kirk creía que sentir por otros nos debilitaba. Demostrar lo contrario —empatizando incluso con él— no es ingenuidad: es la única forma de probar que teníamos razón.
Gracias a quienes os pasáis cada semana por aquí —los de siempre y los vais aterrizando gracias al podcast. Cuando arranqué Bullpen lo hice por dos motivos: primero, para saciar mi curiosidad; y segundo, para tener un lugar donde hablar de las cosas que me llaman la atención.
A veces sigo el esquema clásico de libros, cine, cómics, IA… y otras veces toda la semana se me va en un solo tema, como si no pudiera soltarlo hasta haberle dado todas las vueltas posibles. Ese era el trato inicial : escribir lo que me obsesiona, aunque solo fuera para sacarlo de la cabeza.
Y al final resulta que no estaba solo en esa manía. Gracias!
🚨Recuerda que Bullpen tiene podcast. Donde profundizo sobre algún tema aquí tratado. El episodio 1 hablaba sobre IA, el episodio 2 se lo dediqué a Freida McFadden y el 3 a la saga Blackwater. Te puedes suscribir y escuchar aquí . ¡Ya somos 30 suscritos!
🗯️Si quieres comentarme algo en el canal de Telegram estoy. Los que estamos hablamos de noticias curiosas, actualidad, libros….. Aquí el enlace.
Y aquí tienes todos los enlaces resumidos en una página.
Y hasta aquí Bullpen #53. Si todo marcha bien volverás a tener Bullpen antes del 23 de Septiembre (faltan 12 este año) .
Seguiré poniendo noticias curiosas diariamente en Instagram, así que si no quieres desconectar del todo sígueme allí.
Gracias a todos los que la recomendáis y compartís el boletín, ayuda a crecer.


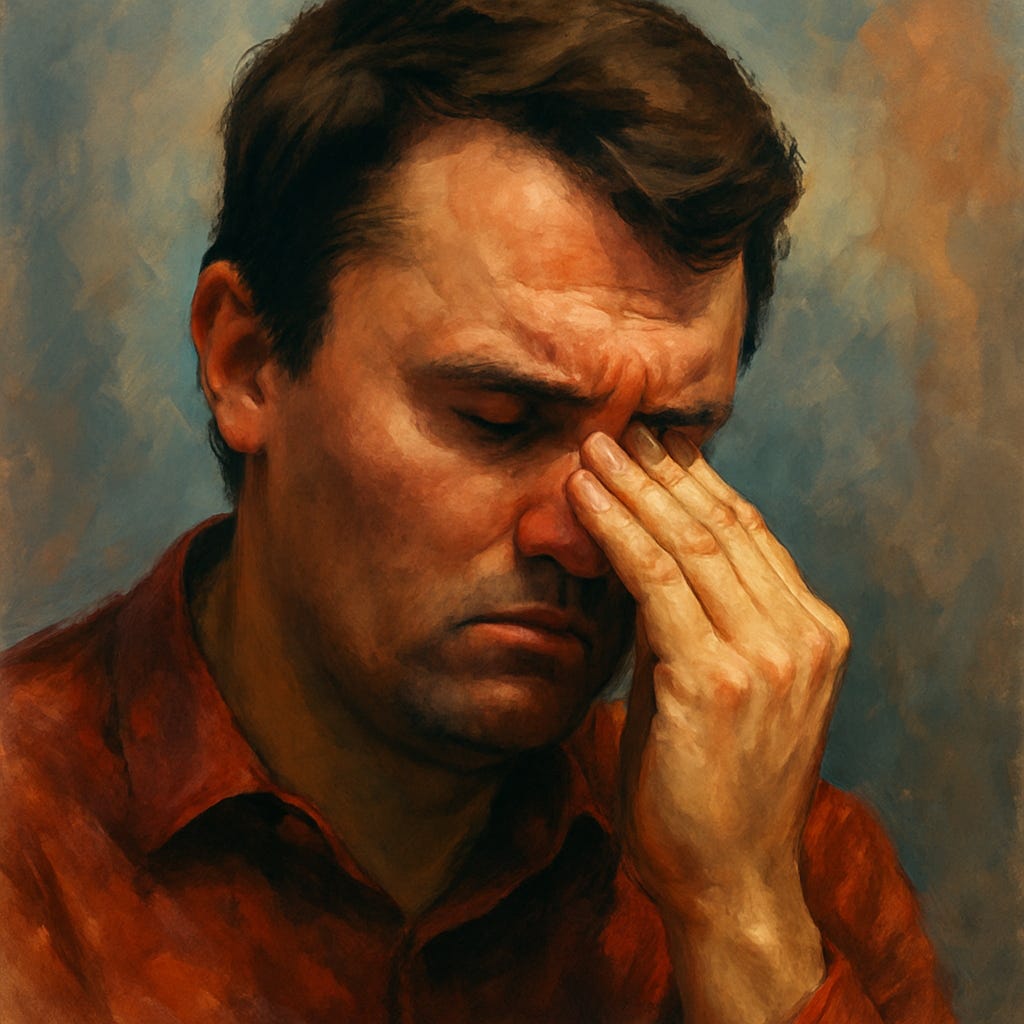
Me resultó increíble, porque soy psicóloga y la empatía para mí es un concepto más bien psicólogo y como inherente a los seres humanos (cuando hay ausencia de esta se concibe como un transtorno), pero este punto de vista tuyo realmente me atrapa ya que no visualizas la empatía como una cualidad humana sino como un constructo que se ha popularizado y va mutando hasta casi perder su significado
Me resulta complejo el concepto moderno de empatía en oposición a la simpatía. Entiendo su semántica "en apariencia" opuesta y la conexión con los rasgos arquetípicos de la personalidad; sin embargo, en analogía con los rasgos de la personalidad (neurticismo, flemático, colérico o sanguíneo, extravertido o intravertido, etc) nunca se dan de forma aislada. Las personas solemos elegir qué "momentos" prefiero manifestar simpatía o empatía, muchas veces en relación a los otros rasgos de nuestra personalidad. El caso concreto, Charlie Kirk, es un ejemplo gráfico. No lo imagino siempre "simpático" y nada "empático" (hay ejemplos de su show en que empátiza con personas Trans, gente que le insulta o trata de ridiculizarlo. Sin entrar a si su discurso es o no cierto, que pienso que en todos los discursos hay alguna forma de verdad (el ser se dice de muchas maneras, y el no solo), se puede afirmar que es humano ser empático y es poco humano ser solamente simpático. La simpatía parece ética deontologíca y la simpatía es vida plena.